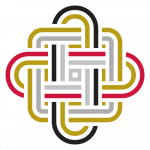Los contratos de distribución, pertenecientes a la gama de los denominados acuerdos de colaboración empresarial, han sido, sin lugar a dudas, uno de los instrumentos legales que más ha contribuido a dinamizar la actividad económica, trazando cadenas verticales dentro del canal que posibilita la circulación de un producto desde el fabricante hasta su puesta a disposición del consumidor, usuario o cliente final. Por razón de ese mismo éxito, y por la ausencia de una regulación positiva específica, se trata también de uno de los contratos con mayor índice de litigiosidad en nuestros tribunales.
Así como los fabricantes llevan tiempo moviéndose hacia la externalización de las actividades necesarias para poner el producto a la venta, trasladando determinados riesgos empresariales a otros intermediarios dentro de su canal, es cierto también que ello pretende hacerse sin perjuicio de maximizar sus márgenes, tarea en la que, obvio es decirlo, se afanan hasta extremos verdaderamente límites. Cada vez más asistimos a estrategias de imposición a colaboradores de condiciones contractuales que suponen una auténtica huida del modelo jurídico natural, al punto que éste acaba prácticamente desvirtuándose o, sencillamente, desapareciendo. Esas condiciones acaban replicándose entre todos los integrantes de la cadena de distribución (plataformas logísticas, almacenes, transportistas, fleteros, etc.) como consecuencia de la dependencia que todos padecen del productor o titular de marca que gobierna de hecho y de Derecho dichas relaciones.
En los contratos de distribución, el fabricante concentra sus miedos en la propiedad de la clientela y, por consiguiente, en el riesgo de indemnización por su aprovechamiento al cesar la distribución. Todo parte de la propia configuración del contrato, que comprende dos operaciones diferenciadas: una compraventa en firme del distribuidor al fabricante y una posterior reventa del distribuidor a los clientes. La independencia de fabricante y distribuidor, y la asunción de diferentes riesgos por cada uno de ellos, así como la labor comercial de promoción del producto y captación de clientes que realiza el segundo, justifican la posibilidad de indemnización por clientela, en la medida que ésta pertenezca o haya sido creada por el distribuidor en beneficio de la marca del fabricante.
Las grandes marcas están imponiendo nuevos modelos de actuación que se alejan de la distribución clásica y convierten a los distribuidores en meros prestadores de servicios, sin derechos sobre la clientela.
Atacar estas debilidades es el objetivo de muchos fabricantes en su política de distribución comercial y, para ello, se instrumentan contratos que, partiendo del modelo de concesión tradicional, acaban pervirtiéndolo de tal forma que se genera un entramado de derechos y obligaciones de alcance difuso e imprevisibles consecuencias en caso de ser objeto de control jurisdiccional. Sin meternos en las implicaciones contables y fiscales de estos esquemas, asistimos a circuitos de transacción extraños donde, por ejemplo, el distribuidor, que aparentemente debería comprar en firme la mercancía y actuar en el mercado para revenderla, obteniendo un margen, deja de adquirir y revender con efecto retroactivo cuando el cliente consuma la operación, reconvirtiendo su intervención en una mera prestación de servicios, de manera que, cuando uno contempla el flujo de intercambios de bienes y servicios entre los actores en su globalidad, lo que queda es una compraventa directa entre el fabricante y el tercero. El fabricante se apunta la venta como propia; el cliente es “del” fabricante, puesto que la transacción se hace entre ellos, y no con el distribuidor; y la labor comercial del distribuidor se transforma en una mera recopilación de pedidos por cuenta ajena, complementada con la gestión de cobro y el transporte físico de la mercancía; es decir, sólo servicios. Donde entre fabricante y distribuidor, había una factura de compraventa, pasa a haber una factura de prestación de servicios que anula a la anterior, junto con la factura de compraventa entre el fabricante y el cliente final. Entre el distribuidor y el cliente no se produce reventa. Efectivamente, acabamos de asistir al deceso del contrato de distribución.
Se podrá decir que ésta es la nueva dinámica de los mercados, que el frecuente apoyo financiero de los fabricantes a los distribuidores justifica estas políticas, que el peso de las marcas impide una verdadera negociación bilateral en igualdad de armas, etc. pero lo cierto es que el contrato de concesión comercial está siendo fulminado en la práctica y, con ello, se acaba la protección legal, más o menos precaria, que aún les quedaba a los distribuidores. Está por ver el recorrido que esta tendencia pueda tener cuando alguno de estos contratos desestructurados de servicios tan sui generis llegue a ser discutido en sede judicial, aunque no será fácil que esto suceda. A los “padres de la criatura” posiblemente no les interese y todo puede quedar en arreglos amistosos antes de que una inoportuna sentencia pueda resucitar la vieja distribución.